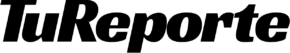Pensionados: vidas que se “apagan” en una espera interminable
Detenerse solo un momento frente a ellos y escuchar sus historias es comprender un poco la fibra de la que están hechos. De lejos parecen una masa compacta donde se repiten diferentes gamas de arrugas, canas, achaques y malos humores, pero de cerca son corazones que palpitan desde un ímpetu ancestral por que las cosas “sean como tiene que ser”. Ni más ni menos.
Cada día de cobro de pensión, las fachadas de los bancos se inundan de ese tropel de años vividos, anécdotas contadas mil veces, historias inverosímiles escondidas detrás de las manos temblorosas, ojos arrugados, cabezas blancas o pelonas, y ese anhelo recóndito de “el ayer que siempre fue mejor”.
José tiene 86 años. Sentado en la base de la jardinera espera paciente su turno para cobrar. Tiene una tez blanca, curtida por muchos soles, y una sonrisa donde faltan algunos dientes. Dice que fue practicante y visitador médico durante más de 40 años.
“¿Usté sabe lo que era un practicante? Nosotros estábamos en las boticas y en las farmacias, para ayudar con las recetas, poner inyecciones y también hacer fórmulas. Yo trabajé en la Botica Nueva y en otras que ya no existen”, relata mientras observa con detenimiento la suela de sus zapatos, luego levanta la mirada y asegura que “también estudié para visitador médico, porque yo tenía muy buena presencia y sabía de medicinas y eso”.
La fila camina unos metros y José corta el relato, se levanta, sube su pantalón varias tallas más grande que su cuerpo y se aleja. Unos pasos más atrás está Zoraida, de 63 años, quien fue docente durante 35 años. “Me jubilé hace ocho años, porque ya no me daban las piernas, pero en la escuela no querían que me fuera, porque los maestros de ahora ya no son como los de antes”.
¿Y como eran los de antes? “Los muchachos no iban a hacer con uno lo que les diera la gana, aunque yo nunca tuve la necesidad de gritar ni maltratar a ningún alumno, porque esos no eran hijos míos, sí los trataba con firmeza y ellos me querían y me respetaban”, asegura y advierte que la comunicación entre el docente y los padres es importante.
“Ahora los padres dejan en el colegio a los muchachos y ni saben que es lo que están haciendo, yo si los llamaba ‘a botón’ cada rato, para que estuvieran pendientes de los niños”, relata y advierte que intentó abrir una escuelita en su casa, pero no es fácil, porque “si la gente no tiene ni para comer menos para otras cosas”.
Los privilegiados y los olvidados
La fila sigue su avance, lento y pesado, los abuelos caminan, se sienta, se ruedan un poco y conversan. Una rechifla llama la atención. “Esos se están colando”, gritan enfurecidos.
Virginia se baja del automovil verde aceituna. Tiene 82 años y camina con ayuda de un bastón, le cuesta un tanto subir la acera, así que un grupo de ancianos se apresura a ayudarla. Entre todos la suben. “Vengo con mi sobrina, ella se quedó en el carro hablando por teléfono”. Hace énfasis a sus palabras al voltear la mirada hacia el vehículo y saludar con la mano. En su muñeca se mueven varias pulseras doradas, al igual que el collar que lleva al cuello. Luce el rostro maquillado, el cabello muy bien peinado y unos lentes de sol imitación de carey.
“Yo soy jubilada de la IBM Venezuela”, asegura y con un ademán alienta el paso de la sobrina que viene en camino. “Yo vengo al banco cuando puedo, hoy tengo que hacer varios trámites acá y si me pagan la pensión, pues bien. Además, nunca hago cola”. Su parienta la toma por la mano, conversa unos segundo con el vigilante y pasan. El resto se queja nuevamente: “Esos que se están colando”.
“No hay respeto, nojoda”, rezonga Nestor. El pensionado tiene 75 años y dice ser comerciante. “Tuve un negocio, una tienda, durante 40 años. Tuve que cerrar, porque la cosa se puso dura”. La dureza de la vida lo obliga a hacer cola por horas, para cobrar el millón 400 mil bolívares que le asigna el Seguro Social.
“Tengo dos hijos, el menor se fue a Colombia el año pasado y de vez en cuando me envía alguito para comer. El mayor vive aquí, tiene tres muchachos y trabaja duro para mantenerlos”. Saca un pañuelo curtido del bolsillo y lo pasa por su frente, lo guarda y recuerda que antes de ser abordado, estaba inmerso en una pelea… “Aquí no hay respeto, nojoda”.
La fila sigue sinuosa y a pleno grito. Unos ríen, otros levantan los puños y lanzan groserías como piedras. Los policías buscan “controlar” los ánimos. “señoras y señores, tengan calma que todos van a pasar”, dice el más joven de los dos agentes, uno gordito y sudoroso. Los adultos mayores rezongan.
“Tuviera 20 años menos pa’ que vean”, grita un señor alto y delgadísimo. A su lado, una anciana sin dientes chupa un cigarrillo que tiene entre los dedos, se ríe a carcajadas y le responde: “Si tuvieras 20 años menos no estarías aquí, pendejo”.
Redacción y fotografías: Reyna Carreño Miranda